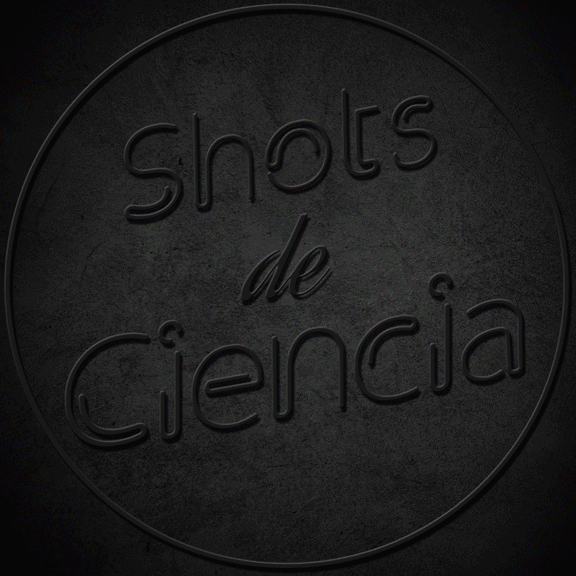UNA GOLONDRINA
NO HACE LLOVER
el caso de “Las Caprichosas” que se resisten a la
inercia estructural de la degradación de la Amazonía
Un grupo de mujeres campesinas del Guaviare trabaja por materializar un modelo de producción que les permita vivir con y del bosque tropical más extenso del planeta.
Sin embargo, una serie de trabas -que van desde las paradojas legislativas hasta los recovecos burocráticos que obstaculizan la consolidación de sus modos de vida- hacen el camino desafiante y su objetivo, por momentos, utópico.
Luis Fernando Rojas - Efraín Rincón - Ignacio Galán
Hay fila en la tienda de Las Caprichosas. Al llegar al corregimiento de El Capricho, en el departamento del Guaviare, una de las primeras casas que da la bienvenida tiene un letrero que dice “Las Caprichosas: Delicias del Bosque”. Es una casa de ladrillo y tejas de zinc que ofrece tortas, helados, galletas, jugos y chichas, producto de la transformación de frutos amazónicos como el azaí, el seje, el arazá o el copoazú. Sin embargo, la fila no es para comprar alguno de estos “superalimentos”. Son tres grupos de periodistas –incluyendo al de este reportaje– que hacen cola para entrevistar a las mujeres que han levantado con sus manos este proyecto. Les dicen Las Caprichosas y hacen parte de la Asociación Asofrapocagua desde el año 2015, compuesta por aproximadamente 60 mujeres campesinas.
“¿Quiénes son?” “¿Por qué se llaman así?” “¿Cómo nació esta idea?”
Son preguntas de rigor que Flor Matilde Acevedo León y Martha Galeano, dos de las caras más visibles de este colectivo, han respondido una y otra vez. Para ellas y sus compañeras ya se volvió costumbre que se acerquen a entrevistarlas con cámara y micrófono en mano para contar su historia. Y no es para menos, hoy se han convertido en un referente nacional en su intento por consolidar nuevos modelos de desarrollo que van en contravía de inercias tradicionales como la ganadería extensiva, los cultivos de coca y otros sistemas de producción que han derivado en la profunda degradación de la Amazonía.
Las Caprichosas no solo hacen postres amazónicos, han trabajado para implementar diversos sistemas de producción que le apuntan a vivir con y del bosque. En este camino, no solo crearon su repostería y heladería, también se han dedicado colectivamente al cultivo agroecológico de alimentos y medicinas para nutrir los mercados campesinos, al establecimiento de un vivero de especies nativas que pueda contribuir en los procesos de restauración de las áreas deforestadas, a la meliponicultura –o crianza de abejas sin aguijón– para potenciar los procesos de polinización del bosque y al aprovechamiento de “productos forestales no maderables” –flores, frutos, cogollos, etc.– para la elaboración de sus postres.

Fruto de bacao (Theobroma bicolor)
En uno de los costados de la tienda de “Las Caprichosas: Delicias el Bosque” cuelga un afiche con la cara de Yamith Vanegas, uno de los tantos candidatos a la alcaldía de San José del Guaviare para las últimas elecciones regionales. A diferencia de otros anuncios y pendones que están en las paredes y ventanas de otros establecimientos, Las Caprichosas no lo tienen por hacerle propaganda a este candidato. Flor Matilde Acevedo explica que no importa quién aparezca en el pendón, lo importante es el tamaño, lo suficientemente grande para proteger del sol de mediodía a los comensales que están en el zaguán. Esa sombra, quizás, es lo único que Las Caprichosas esperan de quienes están en el poder. Para estas mujeres, quienes quieren gobernar solo las recuerdan en épocas electorales.
La historia de Las Caprichosas, como la de muchas otras asociaciones campesinas en Colombia, no solo representa el empuje de la gente en el campo, también un camino lleno de obstáculos burocráticos, de desconfianza en los gobiernos de turno, de incertidumbre en la tenencia de la tierra, de nuevos y viejos conflictos con dinámicas distintas de organización y de una sobrecarga de trabajo para las mujeres.
“Somos dueñas de nada”
Esto dice Flor Matilde Acevedo sentada sobre un tronco junto a su hijo Santiago y a sus compañeras. Están de espaldas al vivero donde reproducen especies nativas, maderables, medicinales y frutales. Acevedo lo menciona porque el predio en el que adelantan sus proyectos colectivos, en efecto, no es de ellas. Es un terreno de media hectárea de otro campesino quien, por el momento, les ha permitido trabajar allí mientras reúnen el dinero suficiente para comprarlo. Claro, él tampoco es dueño en sentido estricto: lo adquirió a través del mercado informal de tierras.
Están paradas sobre “tierra de nadie”. Resulta que esa área hace parte de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, una figura de ordenamiento territorial creada por la Ley 2da de 1959, con el objetivo de “promover la economía forestal y la conservación de suelos, aguas, y vida silvestre”. Más adelante, el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente, expedido en 1974, las áreas delimitadas como Zonas de Reserva Forestal (ZRF) fueron designadas como baldíos inadjudicables –predios o terrenos que son propiedad inalienable del Estado–. Por esta razón, para muchas comunidades campesinas de la zona, la aspiración de tener seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras para consolidar sus modos de vida parece una utopía.

De izquierda a derecha: Luz Amanda Abaunza, Martha Galeano, Yolanda Montenegro y Herminda Abaunza.
La colonización campesina de lo que hoy conocemos como la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. Es una historia larga y compleja asociada a uno de los problemas más urgentes que enfrentamos como sociedad: la distribución inequitativa en el acceso a tierras y oportunidades para consolidar proyectos de vida en paz en la ruralidad colombiana. Varias trayectorias se han entretejido en esta historia: el auge y declive de distintas economías extractivistas –quina, caucho, pieles, marihuana, coca–, la violencia bipartidista, las contrarreformas agrarias asociadas al conflicto armado y al acaparamiento de tierras con fines especulativos y los fallidos intentos de reforma agraria que, en vez de lograr la redistribución de tierras fértiles y mejor conectadas en el centro del país, impulsó la colonización de la Amazonía bajo el lema de “una tierra sin hombres para hombres sin tierra”.
Dicha consigna se ha perpetuado en el tiempo. Hoy, según el Departamento Nacional de Estadísticas –DANE– del total nacional rural de los predios con un único propietario, casi el 64 % tiene a un hombre como titular y el restante (36,3 %), una mujer. “La participación de la mujer es notablemente menor en la zona rural de todos los departamentos del país”, evidencia el informe.
Históricamente, el acceso a la tenencia de tierras ha estado limitado para las mujeres. Para Camila Bermúdez, coordinadora de la Comisión Jurídica del Centro de Alternativas al Desarrollo –CEALDES–, desde su inicio, los procesos de adjudicación de baldíos de la nación a las comunidades campesinas están pensados para varones, “hay un montón de hombres que son dueños del territorio y las mujeres quedan en un lugar de inseguridad jurídica mayor en escenarios donde, además, ni siquiera los hombres pueden acceder a el”, explica la experta.

Flor de Passiflora.
Para legalizar el uso y ocupación de estas tierras, en la Reforma Rural Integral concebida en el Acuerdo Final de Paz, un corto párrafo anunció la asignación de derechos de uso en beneficio de pequeños y medianos productores como mecanismo especial para el acceso a tierras. Este apartado resultó en la expedición de los Acuerdos 058 de 2018 y 118 de 2020, mediante los cuales la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estableció el marco normativo para la suscripción de Contratos de Derecho de Uso (CDU). Estos contratos se presentaron como una herramienta para formalizar la ocupación de áreas ubicadas dentro de las ZRF del país para ocupantes previos a la expedición del Acuerdo 058.
Esta figura se integró como parte fundamental de la Estrategia de Contratos de Conservación Natural que fue lanzada en el gobierno de Iván Duque, y presentada como “uno de los mejores, sino el mejor ejemplo” de una política pública con enfoque territorial. Esta estrategia buscaba formalizar la ocupación de baldíos inadjudicables a través de los CDU para que campesinos o colectivos pudiesen ocupar predios del Estado haciendo un uso sostenible del bosque.
Por otro lado, la obtención de un CDU está condicionado al establecimiento de un Acuerdo de Conservación, segundo componente de la estrategia, suscrito con la Corporación Autónoma Regional (CAR) correspondiente. Los campesinos se comprometen a conservar los bosques en sus predios e implementar proyectos productivos sostenibles que se ajusten a los objetivos de conservación de las ZRF con el apoyo de instituciones públicas o privadas del sector ambiental.

Abejas angelitas o melíponas.
El tercer componente de la estrategia consiste en un Acuerdo Voluntario de Sustitución de Cultivos Ilícitos en caso de haber presencia de cultivos de coca. Este se suscribe como parte de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), liderado por la Agencia de Renovación Territorial.
Sin embargo, la implementación de esta estrategia en el Guaviare ha causado polémica. “Acá simplemente nos llegaron con el documento a decirnos que esta era la alternativa. Pero nunca nos preguntaron si la estrategia era válida o no”, comenta José Ibáñez acerca de estos Contratos de Uso. Él hace parte de otra asociación campesina llamada Asoproagro, y una de sus críticas va a que estos contratos duran 10 años. Esa duración es una de las principales preocupaciones que tienen en la región, así lo expresa Martha Galeano: “¿Después de 10 años qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? Después de tanto tiempo que llevo trabajando y viviendo ahí, donde he sacado a mi familia adelante, que le digan ‘desocupe’, ‘lárguese’”. A pesar de que los CDU se establecen como acuerdos prorrogables, desde la perspectiva del campesinado este instrumento no garantiza una seguridad jurídica suficiente para establecer sus proyectos de vida.
Bajo ese enfoque, la transformación de los modelos productivos se ha establecido como única opción para obtener cierto grado de estabilidad económica y permanencia en el territorio. Con todo, varias voces campesinas argumentan que hay una distribución desigual de beneficios y responsabilidades asociadas a estas transformaciones. En el CDU se establece un plazo “perentorio e improrrogable” de tres años para que quien lo firme haga las reconversiones necesarias para que sus proyectos productivos se ajusten a los objetivos de la ZRF. Pero ese tiempo parece salirse de las posibilidades, especialmente sin el acompañamiento estable y eficiente del aparato estatal. La sección de obligaciones del campesino abarca 26 renglones de estos contratos, sus prohibiciones se extienden por nueve. En contraposición, las obligaciones de la ANT se resumen en apenas 7 líneas. Para Ibáñez, este documento es una muestra clara de que el campesinado está sobrecargado de responsabilidades al firmar estos contratos.

Plantas de coca (Erythroxylum coca).
Por su parte, el PNIS ha generado malestar entre la comunidad campesina en la ZRF. Este programa le propone a familias campesinas que viven de la hoja de coca que sustituyan esos cultivos con la promesa de recibir financiamiento, insumos y capacitaciones para establecer otros modelos productivos. El problema es que no tuvieron en cuenta que había obstáculos legales para poder invertir dineros públicos en terrenos del Estado, en beneficio de un privado. Por esta razón, las promesas que se habían acordado quedaron congeladas y, en su momento, el mismo programa le comunicó a quienes ya habían erradicado sus cultivos que a menos de que firmaran un CDU, no podrían obtener lo que se les había prometido. Un hecho que no estaba contemplado al momento de ingresar al programa.
Para José Ibañez, de Asoproagro, como para otros campesinos en la ZRF de la Amazonía, la estrategia de Contratos de Conservación Natural no es coherente con la realidad del campo. Representa un ejemplo más dentro de una larga tradición en la que funcionarios del gobierno de turno, que se sientan en sus escritorios en Bogotá a diseñar planes para mejorar la vida rural, apilan promesas incumplidas que lo único que han logrado es profundizar la desconfianza frente a las instituciones públicas.

Motos de los asistentes a la reunión en la
vereda La Carpa, San José de Guaviare.
No muy lejos de El Capricho, a casi una hora en carro, durante una reunión convocada en la vereda La Carpa, un funcionario de la Agencia Nacional de Tierras explica las nuevas propuestas de su entidad. Durante el evento, resaltó la importancia de la reciente descentralización de la ANT. Previamente, esta Agencia no tenía una oficina en el Guaviare, la más cercana se encontraba en Villavicencio, a unas cinco horas. Además, subrayó que la nueva administración está priorizando resolver las solicitudes de acceso a tierras represadas desde la época del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora–, que funcionó entre 1961 y 2003. Por esta razón, la ANT está haciendo una tarea que parece imposible: contactar a todas las personas que nunca recibieron respuestas a sus solicitudes para tramitarlas. Finalmente, explicó que ahora existe un canal de Whatsapp (311 868 19 02) para que campesinos y campesinas vendan, compren o soliciten tierras. Sin embargo, dichas acciones no podrían darse dentro de las ZRF debido a su condición de inadjudicabilidad. En medio de la reunión un hombre levantó su mano y preguntó, “¿Y si estamos dentro de la ZRF cuales son nuestras opciones?” Ante esa duda, el silencio fue la respuesta.

Reunión entre campesinos y la ANT en la vereda La Carpa.
Atendiendo a un derecho de petición radicado ante la ANT, dicha entidad declaró que actualmente se encuentra adelantando modificaciones sustanciales a los Acuerdos 058 de 2018 y 118 de 2020 de cara a la inconformidad de las comunidades campesinas. Según el comunicado, las modificaciones que buscan ser aprobadas por la Junta Directiva de la entidad están encaminadas a brindar “mayor seguridad y mayores garantías a las familias beneficiarias”. Pretenden reemplazar la figura de contrato con un término de 10 años, por un acto administrativo para alargar ese periodo. Por otro lado, se busca cambiar la definición de la “ocupación previa”, entendida anteriormente como la ocupación demostrada antes del 16 de abril de 2018, fecha en la cual se expidio el Acuerdo 058. A cambio, se propone “un término mínimo de ocupación, no a partir de la expedición de una norma, sino a partir de la fecha de inicio del procedimiento”. En otras palabras, será más importante el tiempo de ocupación de un predio dentro de las ZRF que la fecha de expedición del Acuerdo. Sin embargo, hasta el momento estas consideraciones no se han materializado y la normativa vigente sigue presentando las condiciones que el campesinado percibe con desconfianza.
Cuidar el bosque cuesta
“¿Qué garantías tenemos quienes cuidamos el bosque?”, se pregunta Flor Matilde Acevedo. Entre sus mayores preocupaciones están la acelerada degradación de los bosques circundantes y la inseguridad para permanecer en el territorio de quienes se encuentran en la primera línea de su cuidado. Desde la firma del Acuerdo de paz en La Habana, Cuba, la tasa de deforestación se disparó en lo que hoy se conoce como el arco de deforestación amazónico. Desde entonces, el departamento del Guaviare ha sido uno de los más afectados. Según el IDEAM, el 2023 presenta una tendencia a la baja de la deforestación amazónica, entre enero y septiembre, respecto al año anterior. Pese a eso, hay alertas que pueden alterar esta inclinación: en los últimos tres meses la deforestación en el Guaviare incrementó en un 124 %.

Talas recientes cerca al corregimiento de El Capricho.
“Afortunadamente nos queda qué cuidar y proteger, a lo cual le estamos apuntando con este proyecto de Las Caprichosas, que no solo es de las caprichosas sino de los caprichosos que quieran vincularse”, declara Acevedo. Mientras reflexionan sobre su historia y por qué hacen lo que hacen, enfatizan que su disposición para generar alianzas y tejer redes que abarquen cada vez a más personas e instituciones ha sido el eje fundamental de su progreso. Martha Galeano, la vicepresidenta de la asociación, destaca a la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). Las Caprichosas se vincularon hace seis años al programa de Forestería Comunitaria a través del cual, la FCDS ejecuta recursos del gobierno noruego para apoyar a comunidades del Guaviare y del Caquetá. Este programa tiene como objetivo “desarrollar alternativas de manejo sostenible de los bosques con comunidades campesinas”.
Pero, aunque se hayan erigido como un ejemplo de empuje y de que es posible concebir otras formas de habitar y relacionarse con el territorio, todavía no viven del bosque. Por ejemplo, ellas trabajan para certificar su vivero y comercializar las plantas “con todas las de la ley”. Para hacerlo, todavía hay infraestructura que levantar, conocimientos técnicos por adquirir y procesos por afinar. Ellas tenían pensado vender las plántulas a otros socios de la FCDS, pero llegó el verano y no fue posible. Por eso optaron por regalarlas a otras mujeres de la asociación y sembrar algunas de ellas para reforestar el caño aledaño a su predio.

Flor Matilde Acevedo y su hijo Santigo Castañeda en el vivero de Las Caprichosas.
“En este momento no estoy ganando ningún sueldo o ninguna entrada. Una trabaja y nadie sabe las necesidades que una pasa. A una la miran sonriente y feliz, pero nadie sabe lo que tiene por dentro”, comparte Galeano y agrega que, por la falta de utilidades, les ha tocado “trabajar con las uñas”. La imposibilidad de ver ganancias de este trabajo ha hecho que otras mujeres se retiren del proyecto y que las que continúan, para solventar su vida, deban trabajar por su lado jornaleando en otras fincas. Todo esto, sin mencionar las labores de cuidado que, por ser mujeres, en su mayoría deben asumir en sus hogares y con sus familias.
“Una mujer no se puede ir de su casa hasta que haya hecho el almuerzo o hasta que haya dejado listos a los niños. Eso genera un montón de condiciones materiales que se suman a que no suelen ser las que tienen el dinero en general del hogar”, considera Camila Bermúdez, de CEALDES. Para esta abogada, dichas condiciones materiales limitan el acceso de las mujeres a espacios de decisión o a participar en proyectos. Esto además de que, incluso en la actualidad, algunas mujeres deban pedirle permiso a sus esposos para dedicarse a otras labores.
A pesar de que la columna vertebral de su proyecto estrella, “Las Caprichosas: Delicias del Bosque”, se basa en la transformación de frutos amazónicos en alimentos con un alto contenido nutricional, la realidad es que del dicho al hecho hay mucho trecho. En la entrada de la tienda, dos enormes máquinas de acero inoxidable pasan sus días desenchufadas y cogiendo polvo. Se trata de una despulpadora y una secadora de frutos que llegaron a Las Caprichosas con recursos de la embajada noruega. No es posible utilizarlas porque la energía disponible no es suficiente para ponerlas en marcha. Además, se necesita tener una infraestructura, aún inexistente, para tener la planta de procesamiento. Hasta que eso ocurra, las máquinas estarán ahí, estorbando. “Pues sí, se agradece porque esas máquinas realmente cuestan un ojo de la cara y conseguirlas para la comunidad iba a ser muy difícil, pero todos estos son procesos en los que a veces se dan pasos gigantes en unos aspectos y en otros no. De pronto, había necesidad de otros requerimientos antes, de otras cositas, pero las cosas ya se dieron así”, reflexiona Flor Matilde Acevedo.

Algunas de las máquinas en la tienda de Las Caprichosas (unas en uso, otras estorbando)
Aunque eso no es todo. Obtener el permiso para aprovechar los frutos de los bosques de sus fincas ha sido un proceso largo y complejo. Hace más de siete años, 90 familias vinculadas al programa de Forestería Comunitaria liderado por la FCDS empezaron a desarrollar los estudios necesarios para presentar la solicitud y obtener un permiso para aprovechar el azaí y el seje, frutos de las palmas más abundantes en los bosques de sus predios. Después de casi un año de radicada la solicitud, hace apenas unas semanas y en medio de esta reportería, la CDA –la CAR encargada– otorgó este permiso. Por lo general, obtener ese documento es dispendioso: primero un ingeniero forestal tiene que evaluar el plan de manejo sostenible del recurso a explotar, luego ir a campo para analizar las condiciones y así emitir un concepto técnico para crear una resolución. Luego el Consejo Directivo de la CDA, compuesto por 13 instituciones, tiene que revisar la documentación para poder avalarla. Mientras todo esto ocurría, para seguir ofreciendo los productos en su tienda, fue necesario que compraran pulpas de esos frutos – de los mismos que nacen en sus fincas– a otras asociaciones campesinas que ya contaban con dichos permisos.
Según explica Orlando Castro, director de la seccional de la CDA en el Guaviare, la demora en el trámite de expedición de los permisos de aprovechamiento tiene que ver con varios factores. Uno de ellos son los limitados recursos para su financiación y el personal disponible.




Utilice las flechas ver las infografías.

Plántulas en el vivero de Las Caprichosas.
“Otra limitante es el mismo rechazo que tiene la comunidad hacia la Corporación, la autoridad ambiental, y que desconoce otro de sus roles: el desarrollo sostenible”, explica Castro. Según él, la gente termina por recordar más a la CDA por su rol sancionatorio. Y todo sin mencionar las dificultades asociadas a la presencia de grupos armados que en muchos lugares han impedido el ingreso de sus funcionarios.
Por otro lado, los campesinos y campesinas con quienes habló este medio se hacen una pregunta: “¿Qué está pasando con todo el dinero que llega para la conservación de la Amazonía?”. Para Martha Galeano es como si todo ese dinero pasara por un colador que hace que al campesino le lleguen las migajas. Orlando Castro, el director de la seccional de la CDA en el Guaviare, concuerda con Galeano, “la cooperación debe ser directa al campesino. Una buena parte de estos recursos llegan a organizaciones, a ONG, a no sé qué, y ahí se empiezan a desvanecer, y cuando llegan no es lo que envió el cooperante”, dice Castro. Para él hay “mucho cacique y poco indio (...) Eso se ha visto en la cooperación… La gente en Bogotá bien, con unos sueldos grandes y nosotros acá con las uñas, con sueldos bajos y poniéndole el pecho a todo esto”, agrega Castro.
Para Las Caprichosas, el rol de la Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, es fundamental para impulsar proyectos como el que ellas adelantan. En febrero de 2023, la Ministra visitó los municipios de Calamar y San José del Guaviare, según ella un suceso que no se había dado en cerca de 23 años. Desde allí, su discurso fue contundente al enfatizar que las políticas de control de la deforestación a gran escala deben perseguir y judicializar a los “terratenientes fantasmas” que están detrás. Esto supone un cambio de visión y una distancia de políticas como las de la Operación Artemisa, que derivó en la persecución de los eslabones más débiles de la cadena de la deforestación y no de los verdaderos responsables. También anunció un cambio de enfoque de gobierno para promover la estabilidad, permanencia y prosperidad de las comunidades campesinas en ZRF.

Plántulas en el vivero de las Caprichosas.
En el Plan Nacional de Desarrollo, se abrió una nueva posibilidad para quienes habitan estas zonas: las Concesiones Forestales Campesinas Según el articulado, esta figura tendrá por objeto “conservar el bosque con las comunidades, dignificando sus modos de vida, para lo cual se promoverá la economía forestal comunitaria y de la biodiversidad, el desarrollo de actividades de recuperación, rehabilitación y restauración y el manejo forestal sostenible de productos maderables, no maderables y servicios ecosistémicos, respetando los usos definidos para las zonas de reserva de la Ley 2 de 1959, con el fin de contribuir a controlar la pérdida de bosque en los núcleos activos de deforestación y la degradación de ecosistemas naturales”. En el PND, se establecen como beneficiarios de dicha figura a organizaciones campesinas, a asociaciones de mujeres campesinas y a organizaciones de personas que hayan ingresado a los modelos de justicia transicional, en el marco del Acuerdo de Paz de la Habana y la política de Paz Total. Por otro lado, se establece un plazo de hasta 30 años, prorrogables por el término inicialmente otorgado, que está condicionado a que los beneficiarios cumplan con los lineamientos y la normativa ambiental.
Sin embargo, esta propuesta presentada desde el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como uno de los pilares para impulsar la bioeconomía en las ZRF de la mano de las comunidades campesinas, aún se encuentra en el aire. A la fecha de entrega de esta investigación, no llegó respuesta a solicitudes de pronunciamientos oficiales ni al derecho de petición radicado ante esta entidad indagando por el avance de dicho plan y el estado de las Concesiones Forestales Campesinas.
Pese a la incertidumbre de lo que pueda hacer el nuevo gobierno y la desconfianza que se ha generado sobre las instituciones a lo largo de la historia, Las Caprichosas le siguen apostando a su proyecto. Saben que lo que están haciendo no solo es para ellas, sus familias y la comunidad campesina, “si no para otros seres que hacen parte de donde se produce el agua, de donde se conserva, de donde se transmite oxígeno, de donde se genera vida para muchos, no solo para uno”, reafirma Flor Acevedo. Pero también son conscientes de que conservar no es solo su responsabilidad sino la de más personas que, lejos o cerca, también dependen del bosque amazónico.
Como diría Martha Galeano, “una golondrina no hace llover ni una abeja hace panal”.

CREADORES
Este reportaje hace parte de la serie de publicaciones resultado del Programa de becas de Periodismo para cubrir la
Amazonía colombiana, ejecutado con el apoyo de la Fundación Gabo y Oxfam Colombia
Luis Fernando Rojas
Efraín Darío Rincón
Ignacio Galán
AGRADECIMIENTOS
Flor Matilde Acevedo
Martha Galeano
Flor Marlen Gaitán
Luz Amanda Abaunza
Santiago Castañeda
Maria Paula Betancourt
José Ibañez
Sofía Diaz
Camila Bermudez
Gloria Erazo
Tatiana Pardo
Alejandro Nassar
Juan José Guzmán
Juan Pablo Sierra
Bogotá, Colombia, diciembre de 2023
Este material está publicado bajo licencia Creative Commons, puede ser reproducido total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente, sus autores y se anexe el enlace.