Cultura animal, herencia de la humanidad
- Ciencia Legible

- 5 jun 2019
- 9 Min. de lectura

~por Juan Camilo Barbosa*
jucbca@gmail.com
¿Han notado a los pájaros cantar en los cables de luz? Si escuchan con atención, no cantan solos, en la lejanía les responde un eco. Pero ¿qué dicen? ¿discutirán a Kant o se mentarán la madre?, ¿le cantarán pingüinos en la cama de Arjona a esa polluela que los dejó? O ¿será que sólo gritan sin sentido como unos perfectos lunáticos?

Si se han hecho estas preguntas, ¡bienvenidos!, porque hay muchas razones para pensar que no somos seres tan únicos, y más si pensamos esto desde las capacidades de comunicación y de aprendizaje, ésas que se supone nos dan el privilegio “exclusivo” de transmitir conocimiento y de que éste perdure en el tiempo; ésas que también son propias de las formas de construir cultura. Porque si lo pensamos bien, la cultura es algo más grande que nosotros como individuos: es un proyecto que construimos y perpetuamos de generación en generación, desde los tataratatarabuelos hasta hoy y más allá. Esta es una parte importante de lo que nos hace humanos, pero no es solo de nosotros: este cuento de comunicar y aprender lo inventaron los animales mucho antes que nosotros.
Para poder hablar de este tema, sin entrar en discusiones antropológicas —más allá de las capacidades del autor—, veamos concretamente una de las bases cognitivas y biológicas de la cultura: el aprendizaje. Y este es el punto que tenemos en común con el cerebro animal; simios, perros, aves, gatos, hasta insectos pueden aprender algo, como hablar, pero ¿puede esto sugerir una cultura? [Inserte acá el emoji pensador]
Una característica crucial del aprendizaje es el aprendizaje conformista, aquel con el que podemos decidir qué aprendemos según nuestra conveniencia. Si al tío fanfarrón que no sabe cocinar, pero sí hablar de más, le queda un masacote en vez de tamal, podemos estar de acuerdo en que no aprenderemos a hacer ESE “tamal”. Este es el fenómeno que mantiene una cultura relativamente homogénea y con muy pocas variaciones a través de generaciones [1].

Otro aspecto importante del aprendizaje es el aprendizaje con modelo, que es algo más como “Igor ver, Igor hacer” [1]. A diferencia de los tamales y la abuela, donde hay aprendiz y profesor, este tipo de aprendizaje con modelo es más como los niños y el lenguaje. Probablemente todos empezamos a usar el tiempo pluscuamperfecto mucho antes de saber incluso que existía o que tenía nombre (y probablemente ya olvidamos qué es, por eso, un recorderis: cuando terminé de escribir para Ciencia Legible, ya había olvidado el tiempo pluscuamperfecto).
Un dato importante del aprendizaje conformista y con modelo es que juntos forman la base de lo que se ha denominado cultura animal. Concepto con el que rápidamente se llegó a un consenso entre científicos, distinto de lo que ocurre con la cultura humana, cuya complejidad la hace difícil de definir. Los patrones de comportamiento y las diferentes formas de comunicación se transmiten a partir de la observación de un modelo. Como los lobeznos que aúllan al ver a sus mayores hacerlo, o los leones que aprenden a cazar viendo a sus mamás.

Sería irresponsable argumentar la existencia de la cultura animal solo con base en su capacidad de aprender, pues se perdería rápidamente sin la capacidad de transmitirlo a la siguiente generación. Entonces, ¿cómo podemos saber a ciencia cierta que los animales no solo aprenden de sus mayores sino que también enseñan a su progenie? Una forma sencilla de responder esto es a través del aprendizaje del lenguaje, una forma concreta de transmisión cultural.
Sabemos que cualquier idioma está conformado por unidades —palabras—, y estas palabras a su vez son formadas por sonidos que emitimos —fonemas—. Diferenciar entre fonemas no es una tarea sencilla y nuestro cerebro lo hace constantemente. Los sonidos que podemos emitir no son muy diversos, más bien todos los fonemas que usamos son combinaciones de los contados sonidos que podemos emitir con la boca. Gente, créanlo o no, la boca evolucionó para comer y no para hablar. Entonces, con tan poca variedad de sonidos, la tarea de diferenciarlos no es sencilla y para esto nuestro cerebro aprovecha una habilidad que heredó junto con muchos otros animales: la percepción categórica.
La percepción categórica es la capacidad de los animales de catalogar estímulos continuos en categorías discretas [2]. Es decir, es una forma de percepción que organiza y simplifica la complejidad del mundo real para entenderlo sin morir en el intento. El sistema visual, por ejemplo, nos engaña para nuestro beneficio al mostrarnos un arcoíris con un cierto número de bandas.
Un pequeño paréntesis para explicar qué quiero decir con esto: físicamente la luz blanca es la combinación de TODOS los colores que puedan imaginar. Lo que las gotas hacen, es coger la luz blanca y separarla en todos sus componentes. —Cual logo de Pink Floyd: The Dark Side of the Moon—. El problema acá es que la luz blanca tiene infinitos colores que la componen. Entre dos tonos siempre hay uno intermedio. Pero entonces, si la luz blanca tiene infinitos colores, ¿por qué vemos solo siete bandas?

El truquito que hace nuestro cerebro es hacer categorías en las que organiza los infinitos colores que conforman el arcoíris en bandas de colores que llamamos básicos y de sus combinaciones primarias. Otros animales, con sus ojos afinados para ver más colores [otros rangos del espectro de luz], como las abejas o las palomas, seguramente ven el arcoíris con más bandas de colores de las que nosotros podríamos imaginar. La próxima vez que vean el arcoíris, recuerden que las palomas seguramente lo ven más increíble aún.
[Cierro paréntesis].
Igual que con la visión, la percepción del lenguaje también establece categorías. Entonces, volviendo al lenguaje, los fonemas, la unidad básica de las palabras, se diferencian por pequeñeces. Desde el punto de vista del sonido, la diferencia entre un pa y un ba es solamente unos cuantos milisegundos de sacar aire sin producir sonido [ver figura 1, eje x: voice onset time] entre la explosión de aire de los labios y la a.
Inténtenlo. Ba – explosión “b-” seguida de sonido “-a”. Pa – explosión “p-”, diminuto momento mudo “-hhh-”y ahí sí sonido “-a”. Lo sorprendente es que si se coge un pa y digitalmente se le quita ese fragmento “-hhh-”, la gente va a escuchar un ba. La figura 1 presenta este experimento, donde se le muestra a personas la explosión sin espacio y escuchan ba. Luego le van dejando un espacio cada vez más grande entre la consonante y la vocal—b-h-a, b-hh-a, b-hhh-a, b-hhhh-a— hasta que, cuando el momento mudo es mayor a 20 milisegundos, la gente comienza a escuchar un pa —El yabadabadu no es cualquier cosa—.

Acá es donde nos acercamos nuevamente a la cultura y sus elementos, el umbral para pasar del pa al ba varía de una cultura a otra. Un estudio similar se hizo midiendo la discriminación entre los fonemas rak y lak, por parte de japoneses y norteamericanos. Los resultados muestran cómo los japoneses necesitan un mayor tiempo entre la r y la a para reconocer un rak y no un lak [4]. Debido a esta fina calibración de la percepción categórica en el cerebro, es que existe el estereotipo de que los chinos comen “mucho pelo”, —polque la calne de pelo tiene mucho mucho hielo— [guiño Calle 13].
Es evidente entonces que el correcto ajuste de la percepción categórica es crucial para una buena comunicación. Pero la categorización de algo tan complejo como el lenguaje, la base de nuestra cultura, no apareció de la nada. Sus bases neuronales se pueden rastrear en el árbol de la vida hasta ramas tan antiguas como la de los insectos. Desde el monótono canto de los grillos, pasando por ranas, aves y hasta nosotros primates, se ha demostrado la importancia de la percepción categórica [2] [5] [6].
—Bueno, pero ¿no que iban a hablar de pájaros?—dirán ustedes—. Ya va, tranqui. El caso de las aves es especialmente interesante por su complejidad. Sus cantos son analizados por lingüistas de forma similar a como se analiza nuestro lenguaje. El veloz canto de un pájaro es inentendible para un oído inexperto, igual que el japonés para alguien que nunca lo ha escuchado. Sin embargo, el uso de equipos digitales permite separar la sonata de cualquier cantor en sus partes elementales.

La figura 2 muestra cómo se divide el canto de un ave en fragmentos repetitivos. Grupos de pequeños elementos repetidos componen las sílabas, y grupos de sílabas repetidas componen las frases [7]. Sabiendo esto, es difícil imaginarse cómo se lee esa partitura de manchas que los científicos llaman espectrograma. Esta herramienta separa sonidos de agudos a graves [los separa según la frecuencia] y los dibuja uno tras otro [los separa temporalmente]. —Ver para creer—, acá abajo pueden gozarse un video de un gorrión interpretando un espectrograma en clave de sol:
Ahora que se entiende la estructura del lenguaje aviar —¿cierto?—, la pregunta que da un paso al frente es: ¿qué se están diciendo? Como en cualquier lenguaje, los mensajes y sobre todo sus significados son muy diversos: desde llamados de un polluelo a sus madres hasta cantos de guerra territoriales. Curiosamente, los mensajes más elaborados suelen ser los cantos de amor. Machos que buscan convencer a una hembra de pasarla bien por una noche, por un verano, o por el resto de sus vidas... Cada especie con su tema [7].
Las canciones de amor son muy complejas y varían entre grupos de aves de la misma especie. Esto pasa porque los machos buscan todo el tiempo diferenciarse de sus competidores haciendo cantos novedosos. Varían entre poblaciones porque, como al final las hembras son las que deciden, puede que la canción de un arriesgado innovador no pegue en una zona pero sí en el vecindario de al lado. Estos cambios no son mayores, por lo general entonan la misma canción con ínfimas variaciones de milisegundos entre sílabas, pero aparentemente con significados totalmente distintos para las hembras [8]. En términos de Romeo Santos, pasar de cantar “Solo por un beso” a cantar “Solo por un peso” es cuestión de milisegundos. Milisegundos muy importantes.

Lo maravilloso de estos cantos es que su creación no es instantánea. Igual que el idioma español, que se forjó lentamente desde su origen latín, pasando por cruces con el mundo árabe —oda a la almojábana—, hasta llegar al que estamos leyendo ahora. Una población de aves puede durar decenas o hasta cientos de años en crear nuevos cantos, y la persistencia de estos cantos es transmitida de generación en generación [9]. Si un gorrión es llevado durante sus primeros meses de vida a otra zona, va a cantar como cantan en esa zona y no como cantan donde él nació. Si lo devolvieran a su tierra natal, hablaría con acento de extranjero. Esto es claramente aprendizaje con modelo. En efecto las aves también aprenden a cantar o “hablar” escuchando a sus mayores. Además, todos quieren aprender el canto que les consiga pareja, una buena razón para mantener el aprendizaje conformista.
Entonces, teniendo lenguaje y cantos que se transmiten de generación en generación, así como los humanos transmitimos el conocimiento, ¿podríamos decir que las aves tienen cultura? Ciertamente no una cultura como la humana, pero sí una cultura aviar. Los mecanismos neurológicos que nos hacen humanos, entre otras cosas los que nos permiten construir y heredar cultura, no son nada únicos ni especiales —¿más complejos tal vez?—. Somos los mismos bloques de lego que conforman a otros seres vivos pero armados de tal forma que ensamblan un Homo sapiens (tú y yo). Es difícil decir qué es la cultura humana, porque, en mi opinión, es como describir la fachada de una casa estando sentado dentro de ella. Estamos atrapados dentro de nuestra humanidad que tanto nos intriga. Pero quizá para entendernos mejor podríamos partir de comprender que mucho de lo que nos hace humanos también es compartido. ¿Será posible reducir un poco ese antropocentrismo?
*Sobre el autor: Juan Camilo es biólogo de la Universidad Nacional. Ahora cursa estudios de posgrado en fisiología de plantas en la Universidad de Maryland, pero no cree en la academia sin divulgación.
Referencias
[1] M. Tomasello, A. C. Kruger, and H. H. Ratner, “Cultural learning,” Behav. Brain Sci., vol. 16, no. 03, p. 534, 1993.
[2] A. T. Baugh, K. L. Akre, and M. J. Ryan, “Categorical perception of a natural, multivariate signal: Mating call recognition in túngara frogs,” Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 105, no. 26, pp. 8985–8988, 2008.
[3] D. B. Pisoni and J. Tash, “Reaction times to comparisons within and across phonetic categories,” Percept. Psychophys., vol. 15, no. 2, pp. 285–290, 1974.
[4] K. MacKain, C. T. Best, and W. Strange, “Categorical perception of English /r/ and /l,” Appl. Psycholinguist., vol. 2, pp. 369–390, 1981.
[5] R. C. Anderson, W. A. Searcy, S. Peters, M. Hughes, A. L. DuBois, and S. Nowicki, “Song learning and cognitive ability are not consistently related in a songbird,” Anim. Cogn., vol. 20, no. 2, pp. 309–320, 2017.
[6] R. A. Wyttenbach, M. L. May, and R. R. Hoy, “Categorical perception of sound frequency by crickets,” Science (80-. )., vol. 273, no. 5281, pp. 1542–1544, 1996.
[7] C. C.K. and S. P. K. B., Bird Song. Biological themes and variations, 2nd ed., vol. 3, no. September. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
[8] S. Nowicki, “Context-dependent categorical perception in a songbird,” J. Acoust. Soc. Am., vol. 138, no. 3, pp. 1880–1880, 2015.
[9] R. F. Lachlan, O. Ratmann, and S. Nowicki, “Cultural conformity generates extremely stable traditions in bird song,” Nat. Commun., vol. 9, no. 1, 2018.
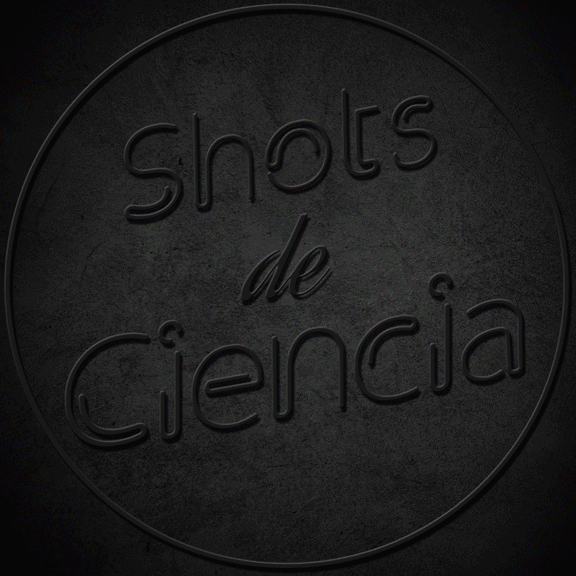


Sería muy interesante que un día ampliaran el tema de la cultura analizando y explorando los estudios realizados en chimpancés.
Saludos.